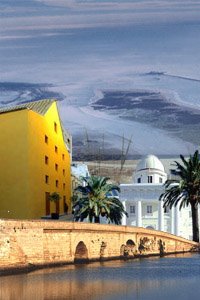n el año 332 a.C., después de la conquista de Egipto, cuando Alejandro Magno buscaba un sitio para fundar una de las 17 Alejandrías que estableció durante sus campañas de conquista en Oriente, tuvo un sueño en el que un hombre viejo recitaba unos versos sobre una isla llamada Faros. Convencido de que el viejo de su sueño había sido Homero, que le aconsejaba el mejor sitio para su nueva ciudad, Alejandro visitó la isla, situada cerca de la orilla del Mediterráneo, al oeste del delta del Nilo, pero resultó demasiado pequeña para sus planes. Entonces escogió la costa de Egipto que estaba frente a la isla y ahí fundó su ciudad, que creció rápidamente. Alejandro nunca la vio, porque unos tres meses después inició su viaje a la India y sólo regresó después de su muerte, a ocupar su mausoleo. Cuando murió Alejandro, en el año 323 a.C., tres de sus generales macedonios fundaron dinastías importantes para el desarrollo ulterior de la cultura helenística: Antígono I, en Asia Menor y Macedonia, Seleuco I, en Mesopotamia, y Ptolomeo Soter, en Egipto. Este último estableció la XXXI Dinastía de los Ptolomeos, se proclamó faraón y tomó residencia en Alejandría; la ciudad se hizo rica gracias al intenso comercio marítimo que sostenía con el resto de las poblaciones mediterráneas, y por la misma razón era cosmopolita. En sus calles se mezclaban griegos, macedonios, sirios, persas, romanos, judíos, árabes y hasta algunos egipcios; a pesar de su localización geográfica, Alejandría tuvo muy poco que ver con el resto de Egipto.
Durante el reinado de Ptolomeo I, que duró casi 50 años, se establecieron las tres instituciones que harían a esa ciudad tan importante como Roma en los siglos III-I a.C., y que le darían un sitio privilegiado en la historia de la cultura occidental: el faro, el museo y la biblioteca. El faro de Alejandría, que se dice alcanzaba casi 150 m de altura (¡) terminaba con una estatua de Ptolomeo I de más de 7 m de altura que se movía con el viento, o sea que funcionaba como veleta; considerado como una de las siete maravillas del mundo, se derrumbó con un temblor en el siglo XIV. La casa de las Musas o Museo, construido y sostenido en su totalidad con fondos reales, funcionaba como un instituto de investigación humanística, artística y científica, abierto a los estudiosos de prestigio y a sus alumnos sin restricciones ni geográficas ni raciales. La Biblioteca se inició adquiriendo colecciones famosas y se enriqueció gracias a ciertas leyes arbitrarias; por ejemplo todos los viajeros que llegaban a la ciudad debían declarar y entregar los libros que poseían, el Estado los copiaba, devolvía las copias a los propietarios y se quedaba con los originales. De esta manera, la biblioteca alcanzó dimensiones legendarias; se dice que llegó a tener más de 700 000 libros (o rollos de papiro). Esto, junto con las espléndidas instalaciones del Museo, atrajo a literatos, filósofos, artistas y científicos, entre los que estuvieron Calímaco, Apolonio de Rodas, Teócrito de Siracusa, Erastótenes de Cirena, Euclides y su alumno Arquímedes de Siracusa, y para nuestro interés, que es la historia de la medicina, Herofilo de Calcedonia y Erasístrato de Chios.
HERÓFILO Y ERASÍSTRATO
Según Galeno, Herófilo fue el primero en disecar tanto animales como seres humanos, lo que seguramente se refiere a disecciones públicas, ya que Diocles de Caristo probablemente ya lo había hecho un siglo antes en Atenas. Herófilo era un profesor muy popular que escribió libros acerca de anatomía, ojos y los partos, pero sus escritos se perdieron; de todos modos, sus contribuciones fueron numerosas. Reconoció que el cerebro es el sitio de la inteligencia (en lugar del corazón, como creía Aristóteles ) distinguió entre los nervios motores y los sensoriales, describió las meninge y dejó su nombre en la presa de Herófilo, separó al cerebro del cerebelo, identificó el cuarto ventrículo y bautizó al calamus scriptorius porque le recordó a la pluma con que escribían los griegos de entonces. También les dio su nombre a la próstata y al duodeno, distinguió entre arterias y venas, y describió los vasos quilíferos.
Erasistrato era más joven pero contemporáneo de Herófilo y sus obras también se perdieron; lo que se sabe de él se debe a Galeno, quien escribió dos libros en su contra. Erasístrato profesaba la medicina racionalista y se oponía a todo tipo de misticismo, aunque concebía que la naturaleza actuaba en forma externa para configurar las funciones del organismo; en esto se oponía al concepto de "esencia" de Aristóteles, que actuaba como una fuerza interna o innata Erasístrato concebía que los tejidos estaban formados por una malla fina de arterias, venas y nervios, pero pensó que en algunos los intersticios se llenaban con el parénquima. Trazó el origen de los nervios primero a la dura madre, pero posteriormente se corrigió e identificó al cerebro como su terminación; consideró que los ventrículos cerebrales contenían un espíritu animal y que los nervios lo conducían a los tejidos. Pensó que, en el corazón, el ventrículo derecho contenía sangre y el izquierdo espíritu vital o pneurna; durante la diástole llegaría sangre al ventrículo derecho y pneuma al izquierdo, que se expulsarían en la sístole. Erasístrato nombró a la válvula tricúspide y señaló con claridad la función de las dos válvulas aurículo-ventriculares y de las semilunares; según Singer, también imaginó la comunicación entre venas y arterias para explicar por qué las arterias aparecen vacías en el cadáver y sin embargo sangran cuando se cortan en el vivo. Por eso ciertos historiadores concluyen que Erasístrato estuvo a punto de descubrir la circulación sanguínea, lo que no ocurrió sino hasta 1628.
Celso (ca. 30 a.C.), Tertuliano (155-222 d.C.) y san Agustín (354-430 d.C.) acusaron a Herófilo y a Erasístrato de haber disecado hombres vivos, criminales condenados a muerte que les fueron facilitados por el faraón; Tertuliano dice que Herófilo era "un carnicero que disecó a 600 personas vivas". Tales acusaciones son poco probables, si consideramos que: 1) siempre ha habido prejuicios, especialmente religiosos, en contra de las disecciones y a través de la historia se han hecho acusaciones semejantes a otros anatomistas, como Carpi, Vesalio y Falopio; 2) ninguno de los acusadores era médico y dos de ellos eran religiosos, 3) nadie más repitió la acusación, incluyendo a Galeno, quien criticó a los anatomistas alejandrinos por otras muchas razones.
Al cabo de un siglo de gran productividad humanística y científica, la energía alejandrina empezó a agotarse. En el año 95 d.C., durante una revuelta entre griegos y judíos el Museo fue destruido. Aunque se cambió a un templo cercano, en el año 391 una turba cristiana saqueó el templo, quemó la biblioteca y convirtió los restos en una iglesia. Del museo y de la biblioteca no quedó nada
ROMA
Desde hacía un par de siglos la vida cultural se había mudado a Roma. Al librarse de la dominación etrusca, a fines del siglo V a.C., Roma inició una serie de cambios políticos y legislativos que llevaron a los plebeyos a alcanzar la igualdad con los patricios en el laño 287 a.C. El último bastión etrusco, la ciudad de Veii, muy cercana a Roma, fue conquistado en 392 a.C., con lo que Roma casi duplicó su tamaño. En el año 387 a.C. los galos derrotaron al ejército romano, invadieron e incendiaron Roma, pero ésta se recuperó y para el año 338 a.C., no sólo había expulsado a los galos sino que dominaba todo el territorio central de Italia. El enfrentamiento con Pirro, rey de Epiro, terminó con su fainosa victoria "pírrica", que lo obligó a retirarse a Sicilia en el año 275 a.C., con lo que Roma dominó desde el río Po en el norte hasta la punta de la bota italiana. Las tres guerras púnicas, que con intervalos ocuparon a Roma durante más de 100 años (264-146 a.C.) y terminaron con la destrucción de Cartago, así como las tres guerras macedonias y la campaña de España, que ocurrieron en el mismo lapso (215-134 a.C.) tuvieron como consecuencia la expansión de Roma fuera de la península de Italia. La organización administrativa y política de la República romana había surgido de las necesidades y aspiraciones de Roma como Ciudad-Estado, pero el crecimiento desmesurado requería otra estructura, que no tardó en imponerse en forma del Imperio romano.
La medicina en Roma también tuvo un desarrollo inicial esencialmente religioso. En los altos del Quirinal había un templo a Dea Salus, la deidad que reinaba sobre todas las otras relacionadas con la enfermedad, entre las que estaban Febris, la diosa de la fiebre, Uterina, que cuidaba de la ginecología, Lucina, encargada de los partos, Fessonia, señora de la debilidad y de la abstenía, etc. Plinio el Viejo dice con orgullo que la antigua Roma era sine medicis... nec tamen sine medicina, o sea "saludable sin médicos pero no sin medicina". El estado de la práctica médica en esos tiempos puede apreciarse por la recomendación de Catón para reducir luxaciones: recitar huant hanat huat ista pista sista domiabo damnaustra, lo que no quiere decir absolutamente nada, y por su panacea para las heridas: aplicar col molida. Como en otras culturas, la medicina sobrenatural romana conservó su vigencia y su popularidad hasta mucho después de la caída del Imperio romano; su naturaleza esencialmente religiosa le permitió integrarse con las teorías médicas que surgieron en el Imperio bizantino y que prevalecieron durante toda la Edad Media.
En el año 293 a.C. una terrible plaga asoló Roma. Alarmados por su gravedad e indecisos sobre la solución, los ancianos consultaron los libros sibilinos; la respuesta fue que buscaran la ayuda del dios griego Asclepios, en Epidauro. La leyenda dice que se envió un navío especial, que el dios aceptó la solicitud y viajó a Roma en forma de serpiente, que cuando llegó se instaló en una isla del Tíber, y que la plaga terminó. Los romanos agradecidos le construyeron un templo al dios y lo conocieron con el nombre de Esculapio. El primer médico griego que llegó a Roma en el año 219 a.C. se llamaba Archágathus y al principio tuvo mucho éxito, pero como se inclinaba a usar el bisturí y el cauterio con excesiva frecuencia, su popularidad decayó. Casi un siglo más tarde otro médico griego, Asclepíades de Prusa (124-50 a.C.) conquistó a la sociedad romana con su oratoria brillante, su parsimonia terapéutica y su oposición a las sangrías. Asclepíades adoptó la teoría atomista de Demócrito, que Lucrecio había puesto de moda en esa época con su poema De re natura, pero no insistía en los aspectos más teóricos de la medicina griega sino más bien en el manejo práctico de cada paciente; de todos modos, sus sucesores lo consideraron como el iniciador de una escuela opuesta al humoralismo hipocrático, que se conoció como el metodismo (vide infra). Asclepíades manejaba una terapéutica mucho menos agresiva que la de los otros médicos griegos: sus dietas siempre coincidían con los gustos de los pacientes, evitaba purgantes y eméticos, recomendaba reposo y masajes, recetaba vino y música para la fiebre y sus remedios eran tan simples que le llamaban el "dador de agua fría". Es interesante que Asclepíades no llegó a Roma como médico sino como profesor de retórica, pero como no tuvo éxito en esta ocupación decidió probar su suerte con la medicina, o sea que no tenía ninguna educación como médico antes de empezar a ejercer como tal. Su éxito revela el carácter eminentemente práctico de la medicina romana, lo que también explica que otro lego en la profesión, Aulio Cornelio Celso (ca. 30 a.C. 50 d.C.) haya escrito De Medicina, el mejor libro sobre la materia de toda la antigüedad. Este libro formaba parte de una enciclopedia, De Artibus, que también trataba de agricultura, jurisprudencia, retórica, filosofía, artes de la guerra y quizá otras cosas más, pero que se perdieron. Por fortuna, en 1426 (!13 siglos después!) se encontraron dos copias completas de De Medicina, que fue el primer libro médico que se imprimió con el invento de Gutenberg, en 1478, y el único texto completo de medicina que nos llegó de la antigüedad, porque (según Majno) el papiro de Smith se detiene en la cintura y el Corpus Hipocráticum es una mezcla caótica de textos de muy distinto valor.
CELSO
El libro de Celso es hipocrático pero está enriquecido con conceptos alejandrinos y también hindúes. Está dividido en tres partes, según la terapéutica utilizada: dietética, farmacéutica y quirúrgica. Celso describe y critica a los empiristas y a los metodistas, porque los primeros pretenden curar todas las enfermedades con drogas, mientras los segundos se limitan a dieta y ejercicios. De Medicina contiene suficiente anatomía para convencernos de que Celso estaba al día en esta materia, pero no demasiada porque el libro estaba dirigido al médico práctico. Entre las causas de las enfermedades menciona las estaciones, el clima, la edad del paciente y su constitución física. Los síntomas discutidos, como fiebre, sudoración, salivación, fatiga, hemorragia, aumento o pérdida de peso, dolor de cabeza, orina espesa, y muchos otros, se analizan conforme a la tradición hipocrática; la descripción de los distintos tipos de paludismo es magistral. En otras páginas se encuentran el lethargus, enfermedad caracterizada por sueño invencible que progresa rápidamente hacia la muerte, la tabes, que seguramente incluye a la tuberculosis y otras formas de caquexia, las jaquecas de distintos tipos, el asma, la disnea, la neumonía, las enfermedades renales, las gástricas, las hepáticas, las diarreas, etc. Las medidas dietéticas e higiénicas que recomienda Celso para estos padecimientos son hipocráticas: ejercicio moderado, viajes frecuentes estancias en el campo, abstención de ejercicios violentos, de relaciones sexuales y de bebidas embriagantes. Deben evitarse los cambios bruscos de dieta o de clima, y preferirse las medidas para bajar de peso (una comida al día, purgas frecuentes, baños en agua salada, menos horas de sueño, gimnasia y masajes); las recomendaciones dietéticas ocupan la mitad del segundo libro y la hidroterapia se discute extensamente. Celso divide las drogas conocidas según sus efectos en purgantes, diaforéticas, diuréticas, eméticas, narcóticas, etc.; la acción anestésica del opio y la mandrágora (que con, tiene escopolamina y hioscianina) ya era bien conocida. La mejor parte del libro de Celso es la quirúrgica, que ocupa los libros VII y VIII, en ella dice:
La tercera parte del arte de la medicina es la que cura con las manos [...] no omite medicamentos y dietas reguladas, pero hace la mayor parte con las manos [...] El cirujano debe ser joven o más o menos, con una mano fuerte y firme que no tiemble, listo para usar la izquierda igual que la derecha, con visión aguda y clara, y con espíritu impávido. Lleno de piedad y de deseos de curar a su paciente, pero sin conmoverse por sus quejas o sus exigencias de que vaya más aprisa o corte menos de lo necesario; debe hacer todo como silos gritos de dolor no le importaran.
Celso discute el manejo de las heridas y señala que las dos complicaciones más importantes son la hemorragia y la inflamación, lo que era realmente infección. Para la hemorragia recomienda compresas secas de lino, que deben cambiarse varias veces si es necesario, y si la hemorragia no cesa, entonces mojarlas en vinagre antes de aplicarlas. Pero si todo esto falla, hay que identificar la vena que está sangrando, ligarla en dos sitios y seccionaría entre las ligaduras. Celso recomienda aplicar a la herida distintos medicamentos compuestos de acetato de cobre, óxido de plomo, alumbre, mercurio, sulfuro de antimonio, carbón seco, cera y resma de pino seca, mezclados en aceite y vinagre; otros componentes recomendados (Celso propone 34 fórmulas diferentes) son sal, pimienta, cantáridas, vino blanco, clara de huevo, ceniza de salamandra, heces de lagartija, de pichón, de golondrina y de oveja.
LA MEDICINA ROMANA
La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron tres contribuciones fundamentales: 1) los hospitales militares, 2) el saneamiento ambiental, y 3) la legislación de la práctica y de la enseñanza médica.
1) Los hospitales militares o valetudinaria se desarrollaron como respuesta a una necesidad impuesta por el crecimiento progresivo de la República y del Imperio. Al principio, cuando las batallas se libraban en las cercanías de Roma, los enfermos y heridos se transportaban a la ciudad y ahí eran atendidos en las casas de los patricios; cuando las acciones empezaron a ocurrir más lejos, sobre todo cuando la expansión territorial sacó a las legiones romanas de Italia, el problema de la atención a los heridos se resolvió creando un espacio especialmente dedicado a ellos dentro del campo militar. La arquitectura de los valetudinaria era siempre la misma: un corredor central e hileras a ambos lados de pequeñas salas, cada una con capacidad para 4 o 5 personas Estos hospitales fueron las primeras instituciones diseñadas para atender heridos y enfermos; los hospitales civiles se desarrollaron hasta el siglo IV d.C., y fueron producto de la piedad cristiana.
2) El saneamiento ambiental se desarrolló muy temprano en Roma, gracias a las obras de la cloaca máxima, un sistema de drenaje que se vaciaba en el río Tíber y que data del siglo VI a.C. En la Ley de las Doce Tablas (450 a.C.) se prohiben los entierros dentro de los límites de la ciudad, se recuerda a los ediles su responsabilidad en la limpieza de las calles y en la distribución del agua. El aporte de agua se hacía por medio de 14 grandes acueductos que proporcionaban más de 1 000 millones de litros de agua al día, y la distribución a fuentes, cisternas y a casas particulares era excelente, pero en los barrios menos opulentos no tan buena. El agua se usaba para beber y para los baños, una institución pública muy popular y casi gratuita; también se colectaba el agua de la lluvia, que se usaba para preparar medicinas. En general, las condiciones de higiene ambiental en Roma eran tan buenas como podía esperarse de un pueblo que desconocía por completo la existencia de los microbios.
3) Durante la República la mayoría de los médicos eran esclavos o griegos, o sea, sujetos en una posición subordinada, pero en el Imperio (ca. 120 d.C.) Julio César concedió la ciudadanía a todos lo que ejercieran la medicina en Roma.
Reconstrucción de un hospital militar romano, valetudinaria, que forma parte de un campamento en la frontera (tomado de Majno).
Además, se estableció un servicio médico público, en el que la ciudad contrataba a uno o más médicos (archiatri) y les proporcionaba local e instrumentos para que atendieran en forma gratuita a cualquier persona que solicitara su ayuda. Los salarios de estos profesionales los fijaban los consejeros municipales. También se organizó el servicio médico de la casa imperial, y muchos de los patricios retenían en forma particular a uno o más médicos para que atendieran a sus familias. Con el tiempo también se legisló que la elección de un médico al servicio público debería ser aprobada por otros siete miembros de ese servicio. Las plazas eran muy solicitadas porque los titulares estaban exentos de pagar impuestos y de servir en el ejército. El gobierno los estimulaba a que tomaran estudiantes, por lo que podían recibir ingresos adicionales.
Entre los médicos griegos y romanos que ejercían en el Imperio se distinguían cuatro sectas o escuelas, basadas en sus diferentes posturas filosóficas, teóricas y prácticas: 1) Los dogmáticos reconocían como su fundador a Herófilo, aprobaban el estudio de la anatomía por medio de las disecciones, consideraban que las teorías sobre las causas de la enfermedad eran la esencia del la medicina (desequilibrio de los elementos, de los humores del pneuma; migración de la sangre a los vasos que llevan el pneuma; bloqueo de los canales del cuerpo por "átomos"' etc.). Sus enemigos los caracterizaban como más "habladores" que "hacedores", y decían que pasaban más tiempo discutiendo que viendo al paciente. Los dogmáticos decían que la confirmación de sus doctrinas se encontraba en el Corpus Hipocraticum y que el mismo Hipócrates había sido un dogmático. 2) Los empíricos nombraban a Erasístrato como su antecesor y se oponían a las disecciones porque rechazaban la importancia de la anatomía en la medicina. Su postura era que no deberían buscarse las causas de las enfermedades, porque las inmediatas eran obvias y las oscuras eran imposibles de establecer; por lo tanto, la comprensión de cosas como el pulso, la digestión o la respiración era inútil. Lo más importante en medicina era la experiencia personal del médico con su paciente, y lo que debía hacer es recoger los síntomas y tratarlos uno a uno usando los remedios que ya se habían demostrado efectivos en el pasado. Al igual que los dogmáticos, los empíricos alegaban que Hipócrates y el Corpus Hipocraticum estaban de su lado. 3) Los metodistas también rechazaban todas las hipótesis y teorías sobre las causas de la enfermedad, pero en cambio sostenían que sólo había unas cuantas circunstancias que eran comunes a muchas enfermedades, que debían ser manejadas principalmente por medio de dietas. Naturalmente, estaban convencidos de que Hipócrates y toda su escuela habían sido esencialmente metodistas. 4) Los neumatistas eran inicialmente dogmáticos pero se separaron de esa secta porque consideraron que la sustancia fundamental de la vida era el pneuma y que la causa única de las enfermedades eran sus trastornos en el organismo, desencadenados por un desequilibrio de los humores. Éste era el panorama del ejercicio de la medicina en Roma cuando apareció Galeno.
GALENO
Claudio Galeno(130-200 d.C.) nació en Pérgamo, tres años después de que esa hermosa ciudad griega hubiera sido conquistada por los romanos. Su padre Nicón era un arquitecto a quien Galeno describió como inteligente, controlado y generoso; su modelo de pensamiento eran las matemáticas y descreía de las opiniones emocionales que no podían demostrarse con precisión lógica. Nicón cuidó que la educación de su hijo fuera completa en griego, autores clásicos, retórica, dialéctica y filosofía, pues esperaba que se convirtiera en un filósofo profesional. Sin embargo, una noche soñó que el dios Asclepio (cuyo majestuoso templo se estaba construyendo entonces en Pérgamo) le ordenaba que su hijo estudiara medicina, por lo que a los 16 años de edad Galeno ingresó como aprendiz con Sátiro, un médico local. Cinco años después murió Nicón, dejándole a Galeno recursos suficientes para que nunca tuviera preocupaciones económicas. A los 21 años de edad Galeno viajó para seguir estudiando medicina, primero a Esmirna, después a Corinto y finalmente a Alejandría, en donde permaneció más tiempo estudiando anatomía, en la que llegó a ser un experto a pesar de que no realizó disecciones en humanos. Al cabo de casi 12 años de ausencia, Galeno regresó a Pérgamo y fue nombrado cirujano de los gladiadores, puesto que desempeñó con gran éxito pues, según él mismo señala: "Muchos habían muerto en los años anteriores y ninguno de los que yo traté falleció..."
Al cabo de tres años, Galeno viajó a Roma donde (con una breve ausencia de un par de años) permaneció el resto de su vida. Allí tuvo un gran éxito, al principio como anatomista y experimentador, y posteriormente como médico y polemista. Pero en lo que no tiene paralelo en la historia es como autor: sus escritos son los más voluminosos de toda la antigüedad. Ocupan 22 gruesos volúmenes en la única edición que existe, con 2.5 millones de palabras, pero sólo reúnen dos terceras partes de la obra, pues el resto se ha perdido. En su obra existen 9 libros de anatomía, 17 de fisiología, 6 de patología, 14 de terapéutica, 30 de farmacia, 16 sobre el pulso, etc. Galeno abarca absolutamente toda la medicina, que conoce mejor que nadie; todos los que no están de acuerdo con él son ignorantes, estúpidos o las dos cosas, y lo dice con absoluta claridad. Su ídolo es Hipócrates, cuyos escritos conoce mejor que nadie y además los interpreta con la mayor fidelidad. En la discusión de cualquier tema, Galeno adopta con frecuencia la misma estrategia: primero identifica a su contrincante y resume la opinión que va a demoler, sin dejar pasar la oportunidad de calificarlo de absurdo, débil mental o algo peor; después invoca a Hipócrates y señala dónde su víctima se aparta o hasta contradice al sabio de Cos, y finalmente procede a detallar en forma sistemática y contundente la verdad acerca del tema en cuestión, citando copiosamente a Hipócrates y también con frecuencia intercalando sus propias interpretaciones, que, en su opinión, son fielmente hipocráticas y totalmente correctas. Los textos de Galeno representan una síntesis del conocimiento médico antiguo y algo más; contienen no uno sino varios esquemas generales que posteriormente fueron copiados, interpretados, comentados y elaborados por un ejército de traductores y comentaristas a lo largo de toda la Edad Media y hasta el Renacimiento. En un ambiente en donde el dogma era la autoridad y los libros clásicos eran el dogma, la palabra de Galeno se transformó en la última corte de apelación de todas las discusiones en medicina hasta la época de Vesalio (1543).
Representación medieval de Galeno.
Combinando las ideas humorales hipocráticas con las antiguas teorías pitagóricas de los cuatro elementos, a los que agregó su propio concepto de un pneuma presente en todas partes, Galeno procedió a explicar absolutamente todo. Abandonó la anotación cuidadosa de los hechos, tan importante para Hipócrates, citando sólo sus milagrosas curas. Su principal teoría patológica se basa en el equilibrio adecuado de los naturales, no naturales y contranaturales. Galeno agregó al antiguo concepto de diátesis (tendencia o disposición natural) otros dos, de gran importancia para su patología: pathos, que son las alteraciones pasajeras que desaparecen cuando se elimina la causa de la enfermedad, y nosos, que es lo que persiste en las mismas circunstancias. Galeno adoptó y elaboró la teoría hipocrática de la enfermedad como un desequilibrio de los humores, que puede resultar de deficiencia o exceso de uno o más de ellos, o de cambios en sus propiedades de frío, calor, humedad o sequedad.
Durante el reinado de Ptolomeo I, que duró casi 50 años, se establecieron las tres instituciones que harían a esa ciudad tan importante como Roma en los siglos III-I a.C., y que le darían un sitio privilegiado en la historia de la cultura occidental: el faro, el museo y la biblioteca. El faro de Alejandría, que se dice alcanzaba casi 150 m de altura (¡) terminaba con una estatua de Ptolomeo I de más de 7 m de altura que se movía con el viento, o sea que funcionaba como veleta; considerado como una de las siete maravillas del mundo, se derrumbó con un temblor en el siglo XIV. La casa de las Musas o Museo, construido y sostenido en su totalidad con fondos reales, funcionaba como un instituto de investigación humanística, artística y científica, abierto a los estudiosos de prestigio y a sus alumnos sin restricciones ni geográficas ni raciales. La Biblioteca se inició adquiriendo colecciones famosas y se enriqueció gracias a ciertas leyes arbitrarias; por ejemplo todos los viajeros que llegaban a la ciudad debían declarar y entregar los libros que poseían, el Estado los copiaba, devolvía las copias a los propietarios y se quedaba con los originales. De esta manera, la biblioteca alcanzó dimensiones legendarias; se dice que llegó a tener más de 700 000 libros (o rollos de papiro). Esto, junto con las espléndidas instalaciones del Museo, atrajo a literatos, filósofos, artistas y científicos, entre los que estuvieron Calímaco, Apolonio de Rodas, Teócrito de Siracusa, Erastótenes de Cirena, Euclides y su alumno Arquímedes de Siracusa, y para nuestro interés, que es la historia de la medicina, Herofilo de Calcedonia y Erasístrato de Chios.
HERÓFILO Y ERASÍSTRATO
Según Galeno, Herófilo fue el primero en disecar tanto animales como seres humanos, lo que seguramente se refiere a disecciones públicas, ya que Diocles de Caristo probablemente ya lo había hecho un siglo antes en Atenas. Herófilo era un profesor muy popular que escribió libros acerca de anatomía, ojos y los partos, pero sus escritos se perdieron; de todos modos, sus contribuciones fueron numerosas. Reconoció que el cerebro es el sitio de la inteligencia (en lugar del corazón, como creía Aristóteles ) distinguió entre los nervios motores y los sensoriales, describió las meninge y dejó su nombre en la presa de Herófilo, separó al cerebro del cerebelo, identificó el cuarto ventrículo y bautizó al calamus scriptorius porque le recordó a la pluma con que escribían los griegos de entonces. También les dio su nombre a la próstata y al duodeno, distinguió entre arterias y venas, y describió los vasos quilíferos.
Erasistrato era más joven pero contemporáneo de Herófilo y sus obras también se perdieron; lo que se sabe de él se debe a Galeno, quien escribió dos libros en su contra. Erasístrato profesaba la medicina racionalista y se oponía a todo tipo de misticismo, aunque concebía que la naturaleza actuaba en forma externa para configurar las funciones del organismo; en esto se oponía al concepto de "esencia" de Aristóteles, que actuaba como una fuerza interna o innata Erasístrato concebía que los tejidos estaban formados por una malla fina de arterias, venas y nervios, pero pensó que en algunos los intersticios se llenaban con el parénquima. Trazó el origen de los nervios primero a la dura madre, pero posteriormente se corrigió e identificó al cerebro como su terminación; consideró que los ventrículos cerebrales contenían un espíritu animal y que los nervios lo conducían a los tejidos. Pensó que, en el corazón, el ventrículo derecho contenía sangre y el izquierdo espíritu vital o pneurna; durante la diástole llegaría sangre al ventrículo derecho y pneuma al izquierdo, que se expulsarían en la sístole. Erasístrato nombró a la válvula tricúspide y señaló con claridad la función de las dos válvulas aurículo-ventriculares y de las semilunares; según Singer, también imaginó la comunicación entre venas y arterias para explicar por qué las arterias aparecen vacías en el cadáver y sin embargo sangran cuando se cortan en el vivo. Por eso ciertos historiadores concluyen que Erasístrato estuvo a punto de descubrir la circulación sanguínea, lo que no ocurrió sino hasta 1628.
Celso (ca. 30 a.C.), Tertuliano (155-222 d.C.) y san Agustín (354-430 d.C.) acusaron a Herófilo y a Erasístrato de haber disecado hombres vivos, criminales condenados a muerte que les fueron facilitados por el faraón; Tertuliano dice que Herófilo era "un carnicero que disecó a 600 personas vivas". Tales acusaciones son poco probables, si consideramos que: 1) siempre ha habido prejuicios, especialmente religiosos, en contra de las disecciones y a través de la historia se han hecho acusaciones semejantes a otros anatomistas, como Carpi, Vesalio y Falopio; 2) ninguno de los acusadores era médico y dos de ellos eran religiosos, 3) nadie más repitió la acusación, incluyendo a Galeno, quien criticó a los anatomistas alejandrinos por otras muchas razones.
Al cabo de un siglo de gran productividad humanística y científica, la energía alejandrina empezó a agotarse. En el año 95 d.C., durante una revuelta entre griegos y judíos el Museo fue destruido. Aunque se cambió a un templo cercano, en el año 391 una turba cristiana saqueó el templo, quemó la biblioteca y convirtió los restos en una iglesia. Del museo y de la biblioteca no quedó nada
ROMA
Desde hacía un par de siglos la vida cultural se había mudado a Roma. Al librarse de la dominación etrusca, a fines del siglo V a.C., Roma inició una serie de cambios políticos y legislativos que llevaron a los plebeyos a alcanzar la igualdad con los patricios en el laño 287 a.C. El último bastión etrusco, la ciudad de Veii, muy cercana a Roma, fue conquistado en 392 a.C., con lo que Roma casi duplicó su tamaño. En el año 387 a.C. los galos derrotaron al ejército romano, invadieron e incendiaron Roma, pero ésta se recuperó y para el año 338 a.C., no sólo había expulsado a los galos sino que dominaba todo el territorio central de Italia. El enfrentamiento con Pirro, rey de Epiro, terminó con su fainosa victoria "pírrica", que lo obligó a retirarse a Sicilia en el año 275 a.C., con lo que Roma dominó desde el río Po en el norte hasta la punta de la bota italiana. Las tres guerras púnicas, que con intervalos ocuparon a Roma durante más de 100 años (264-146 a.C.) y terminaron con la destrucción de Cartago, así como las tres guerras macedonias y la campaña de España, que ocurrieron en el mismo lapso (215-134 a.C.) tuvieron como consecuencia la expansión de Roma fuera de la península de Italia. La organización administrativa y política de la República romana había surgido de las necesidades y aspiraciones de Roma como Ciudad-Estado, pero el crecimiento desmesurado requería otra estructura, que no tardó en imponerse en forma del Imperio romano.
La medicina en Roma también tuvo un desarrollo inicial esencialmente religioso. En los altos del Quirinal había un templo a Dea Salus, la deidad que reinaba sobre todas las otras relacionadas con la enfermedad, entre las que estaban Febris, la diosa de la fiebre, Uterina, que cuidaba de la ginecología, Lucina, encargada de los partos, Fessonia, señora de la debilidad y de la abstenía, etc. Plinio el Viejo dice con orgullo que la antigua Roma era sine medicis... nec tamen sine medicina, o sea "saludable sin médicos pero no sin medicina". El estado de la práctica médica en esos tiempos puede apreciarse por la recomendación de Catón para reducir luxaciones: recitar huant hanat huat ista pista sista domiabo damnaustra, lo que no quiere decir absolutamente nada, y por su panacea para las heridas: aplicar col molida. Como en otras culturas, la medicina sobrenatural romana conservó su vigencia y su popularidad hasta mucho después de la caída del Imperio romano; su naturaleza esencialmente religiosa le permitió integrarse con las teorías médicas que surgieron en el Imperio bizantino y que prevalecieron durante toda la Edad Media.
En el año 293 a.C. una terrible plaga asoló Roma. Alarmados por su gravedad e indecisos sobre la solución, los ancianos consultaron los libros sibilinos; la respuesta fue que buscaran la ayuda del dios griego Asclepios, en Epidauro. La leyenda dice que se envió un navío especial, que el dios aceptó la solicitud y viajó a Roma en forma de serpiente, que cuando llegó se instaló en una isla del Tíber, y que la plaga terminó. Los romanos agradecidos le construyeron un templo al dios y lo conocieron con el nombre de Esculapio. El primer médico griego que llegó a Roma en el año 219 a.C. se llamaba Archágathus y al principio tuvo mucho éxito, pero como se inclinaba a usar el bisturí y el cauterio con excesiva frecuencia, su popularidad decayó. Casi un siglo más tarde otro médico griego, Asclepíades de Prusa (124-50 a.C.) conquistó a la sociedad romana con su oratoria brillante, su parsimonia terapéutica y su oposición a las sangrías. Asclepíades adoptó la teoría atomista de Demócrito, que Lucrecio había puesto de moda en esa época con su poema De re natura, pero no insistía en los aspectos más teóricos de la medicina griega sino más bien en el manejo práctico de cada paciente; de todos modos, sus sucesores lo consideraron como el iniciador de una escuela opuesta al humoralismo hipocrático, que se conoció como el metodismo (vide infra). Asclepíades manejaba una terapéutica mucho menos agresiva que la de los otros médicos griegos: sus dietas siempre coincidían con los gustos de los pacientes, evitaba purgantes y eméticos, recomendaba reposo y masajes, recetaba vino y música para la fiebre y sus remedios eran tan simples que le llamaban el "dador de agua fría". Es interesante que Asclepíades no llegó a Roma como médico sino como profesor de retórica, pero como no tuvo éxito en esta ocupación decidió probar su suerte con la medicina, o sea que no tenía ninguna educación como médico antes de empezar a ejercer como tal. Su éxito revela el carácter eminentemente práctico de la medicina romana, lo que también explica que otro lego en la profesión, Aulio Cornelio Celso (ca. 30 a.C. 50 d.C.) haya escrito De Medicina, el mejor libro sobre la materia de toda la antigüedad. Este libro formaba parte de una enciclopedia, De Artibus, que también trataba de agricultura, jurisprudencia, retórica, filosofía, artes de la guerra y quizá otras cosas más, pero que se perdieron. Por fortuna, en 1426 (!13 siglos después!) se encontraron dos copias completas de De Medicina, que fue el primer libro médico que se imprimió con el invento de Gutenberg, en 1478, y el único texto completo de medicina que nos llegó de la antigüedad, porque (según Majno) el papiro de Smith se detiene en la cintura y el Corpus Hipocráticum es una mezcla caótica de textos de muy distinto valor.
CELSO
El libro de Celso es hipocrático pero está enriquecido con conceptos alejandrinos y también hindúes. Está dividido en tres partes, según la terapéutica utilizada: dietética, farmacéutica y quirúrgica. Celso describe y critica a los empiristas y a los metodistas, porque los primeros pretenden curar todas las enfermedades con drogas, mientras los segundos se limitan a dieta y ejercicios. De Medicina contiene suficiente anatomía para convencernos de que Celso estaba al día en esta materia, pero no demasiada porque el libro estaba dirigido al médico práctico. Entre las causas de las enfermedades menciona las estaciones, el clima, la edad del paciente y su constitución física. Los síntomas discutidos, como fiebre, sudoración, salivación, fatiga, hemorragia, aumento o pérdida de peso, dolor de cabeza, orina espesa, y muchos otros, se analizan conforme a la tradición hipocrática; la descripción de los distintos tipos de paludismo es magistral. En otras páginas se encuentran el lethargus, enfermedad caracterizada por sueño invencible que progresa rápidamente hacia la muerte, la tabes, que seguramente incluye a la tuberculosis y otras formas de caquexia, las jaquecas de distintos tipos, el asma, la disnea, la neumonía, las enfermedades renales, las gástricas, las hepáticas, las diarreas, etc. Las medidas dietéticas e higiénicas que recomienda Celso para estos padecimientos son hipocráticas: ejercicio moderado, viajes frecuentes estancias en el campo, abstención de ejercicios violentos, de relaciones sexuales y de bebidas embriagantes. Deben evitarse los cambios bruscos de dieta o de clima, y preferirse las medidas para bajar de peso (una comida al día, purgas frecuentes, baños en agua salada, menos horas de sueño, gimnasia y masajes); las recomendaciones dietéticas ocupan la mitad del segundo libro y la hidroterapia se discute extensamente. Celso divide las drogas conocidas según sus efectos en purgantes, diaforéticas, diuréticas, eméticas, narcóticas, etc.; la acción anestésica del opio y la mandrágora (que con, tiene escopolamina y hioscianina) ya era bien conocida. La mejor parte del libro de Celso es la quirúrgica, que ocupa los libros VII y VIII, en ella dice:
La tercera parte del arte de la medicina es la que cura con las manos [...] no omite medicamentos y dietas reguladas, pero hace la mayor parte con las manos [...] El cirujano debe ser joven o más o menos, con una mano fuerte y firme que no tiemble, listo para usar la izquierda igual que la derecha, con visión aguda y clara, y con espíritu impávido. Lleno de piedad y de deseos de curar a su paciente, pero sin conmoverse por sus quejas o sus exigencias de que vaya más aprisa o corte menos de lo necesario; debe hacer todo como silos gritos de dolor no le importaran.
Celso discute el manejo de las heridas y señala que las dos complicaciones más importantes son la hemorragia y la inflamación, lo que era realmente infección. Para la hemorragia recomienda compresas secas de lino, que deben cambiarse varias veces si es necesario, y si la hemorragia no cesa, entonces mojarlas en vinagre antes de aplicarlas. Pero si todo esto falla, hay que identificar la vena que está sangrando, ligarla en dos sitios y seccionaría entre las ligaduras. Celso recomienda aplicar a la herida distintos medicamentos compuestos de acetato de cobre, óxido de plomo, alumbre, mercurio, sulfuro de antimonio, carbón seco, cera y resma de pino seca, mezclados en aceite y vinagre; otros componentes recomendados (Celso propone 34 fórmulas diferentes) son sal, pimienta, cantáridas, vino blanco, clara de huevo, ceniza de salamandra, heces de lagartija, de pichón, de golondrina y de oveja.
LA MEDICINA ROMANA
La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron tres contribuciones fundamentales: 1) los hospitales militares, 2) el saneamiento ambiental, y 3) la legislación de la práctica y de la enseñanza médica.
1) Los hospitales militares o valetudinaria se desarrollaron como respuesta a una necesidad impuesta por el crecimiento progresivo de la República y del Imperio. Al principio, cuando las batallas se libraban en las cercanías de Roma, los enfermos y heridos se transportaban a la ciudad y ahí eran atendidos en las casas de los patricios; cuando las acciones empezaron a ocurrir más lejos, sobre todo cuando la expansión territorial sacó a las legiones romanas de Italia, el problema de la atención a los heridos se resolvió creando un espacio especialmente dedicado a ellos dentro del campo militar. La arquitectura de los valetudinaria era siempre la misma: un corredor central e hileras a ambos lados de pequeñas salas, cada una con capacidad para 4 o 5 personas Estos hospitales fueron las primeras instituciones diseñadas para atender heridos y enfermos; los hospitales civiles se desarrollaron hasta el siglo IV d.C., y fueron producto de la piedad cristiana.
2) El saneamiento ambiental se desarrolló muy temprano en Roma, gracias a las obras de la cloaca máxima, un sistema de drenaje que se vaciaba en el río Tíber y que data del siglo VI a.C. En la Ley de las Doce Tablas (450 a.C.) se prohiben los entierros dentro de los límites de la ciudad, se recuerda a los ediles su responsabilidad en la limpieza de las calles y en la distribución del agua. El aporte de agua se hacía por medio de 14 grandes acueductos que proporcionaban más de 1 000 millones de litros de agua al día, y la distribución a fuentes, cisternas y a casas particulares era excelente, pero en los barrios menos opulentos no tan buena. El agua se usaba para beber y para los baños, una institución pública muy popular y casi gratuita; también se colectaba el agua de la lluvia, que se usaba para preparar medicinas. En general, las condiciones de higiene ambiental en Roma eran tan buenas como podía esperarse de un pueblo que desconocía por completo la existencia de los microbios.
3) Durante la República la mayoría de los médicos eran esclavos o griegos, o sea, sujetos en una posición subordinada, pero en el Imperio (ca. 120 d.C.) Julio César concedió la ciudadanía a todos lo que ejercieran la medicina en Roma.
Reconstrucción de un hospital militar romano, valetudinaria, que forma parte de un campamento en la frontera (tomado de Majno).
Además, se estableció un servicio médico público, en el que la ciudad contrataba a uno o más médicos (archiatri) y les proporcionaba local e instrumentos para que atendieran en forma gratuita a cualquier persona que solicitara su ayuda. Los salarios de estos profesionales los fijaban los consejeros municipales. También se organizó el servicio médico de la casa imperial, y muchos de los patricios retenían en forma particular a uno o más médicos para que atendieran a sus familias. Con el tiempo también se legisló que la elección de un médico al servicio público debería ser aprobada por otros siete miembros de ese servicio. Las plazas eran muy solicitadas porque los titulares estaban exentos de pagar impuestos y de servir en el ejército. El gobierno los estimulaba a que tomaran estudiantes, por lo que podían recibir ingresos adicionales.
Entre los médicos griegos y romanos que ejercían en el Imperio se distinguían cuatro sectas o escuelas, basadas en sus diferentes posturas filosóficas, teóricas y prácticas: 1) Los dogmáticos reconocían como su fundador a Herófilo, aprobaban el estudio de la anatomía por medio de las disecciones, consideraban que las teorías sobre las causas de la enfermedad eran la esencia del la medicina (desequilibrio de los elementos, de los humores del pneuma; migración de la sangre a los vasos que llevan el pneuma; bloqueo de los canales del cuerpo por "átomos"' etc.). Sus enemigos los caracterizaban como más "habladores" que "hacedores", y decían que pasaban más tiempo discutiendo que viendo al paciente. Los dogmáticos decían que la confirmación de sus doctrinas se encontraba en el Corpus Hipocraticum y que el mismo Hipócrates había sido un dogmático. 2) Los empíricos nombraban a Erasístrato como su antecesor y se oponían a las disecciones porque rechazaban la importancia de la anatomía en la medicina. Su postura era que no deberían buscarse las causas de las enfermedades, porque las inmediatas eran obvias y las oscuras eran imposibles de establecer; por lo tanto, la comprensión de cosas como el pulso, la digestión o la respiración era inútil. Lo más importante en medicina era la experiencia personal del médico con su paciente, y lo que debía hacer es recoger los síntomas y tratarlos uno a uno usando los remedios que ya se habían demostrado efectivos en el pasado. Al igual que los dogmáticos, los empíricos alegaban que Hipócrates y el Corpus Hipocraticum estaban de su lado. 3) Los metodistas también rechazaban todas las hipótesis y teorías sobre las causas de la enfermedad, pero en cambio sostenían que sólo había unas cuantas circunstancias que eran comunes a muchas enfermedades, que debían ser manejadas principalmente por medio de dietas. Naturalmente, estaban convencidos de que Hipócrates y toda su escuela habían sido esencialmente metodistas. 4) Los neumatistas eran inicialmente dogmáticos pero se separaron de esa secta porque consideraron que la sustancia fundamental de la vida era el pneuma y que la causa única de las enfermedades eran sus trastornos en el organismo, desencadenados por un desequilibrio de los humores. Éste era el panorama del ejercicio de la medicina en Roma cuando apareció Galeno.
GALENO
Claudio Galeno(130-200 d.C.) nació en Pérgamo, tres años después de que esa hermosa ciudad griega hubiera sido conquistada por los romanos. Su padre Nicón era un arquitecto a quien Galeno describió como inteligente, controlado y generoso; su modelo de pensamiento eran las matemáticas y descreía de las opiniones emocionales que no podían demostrarse con precisión lógica. Nicón cuidó que la educación de su hijo fuera completa en griego, autores clásicos, retórica, dialéctica y filosofía, pues esperaba que se convirtiera en un filósofo profesional. Sin embargo, una noche soñó que el dios Asclepio (cuyo majestuoso templo se estaba construyendo entonces en Pérgamo) le ordenaba que su hijo estudiara medicina, por lo que a los 16 años de edad Galeno ingresó como aprendiz con Sátiro, un médico local. Cinco años después murió Nicón, dejándole a Galeno recursos suficientes para que nunca tuviera preocupaciones económicas. A los 21 años de edad Galeno viajó para seguir estudiando medicina, primero a Esmirna, después a Corinto y finalmente a Alejandría, en donde permaneció más tiempo estudiando anatomía, en la que llegó a ser un experto a pesar de que no realizó disecciones en humanos. Al cabo de casi 12 años de ausencia, Galeno regresó a Pérgamo y fue nombrado cirujano de los gladiadores, puesto que desempeñó con gran éxito pues, según él mismo señala: "Muchos habían muerto en los años anteriores y ninguno de los que yo traté falleció..."
Al cabo de tres años, Galeno viajó a Roma donde (con una breve ausencia de un par de años) permaneció el resto de su vida. Allí tuvo un gran éxito, al principio como anatomista y experimentador, y posteriormente como médico y polemista. Pero en lo que no tiene paralelo en la historia es como autor: sus escritos son los más voluminosos de toda la antigüedad. Ocupan 22 gruesos volúmenes en la única edición que existe, con 2.5 millones de palabras, pero sólo reúnen dos terceras partes de la obra, pues el resto se ha perdido. En su obra existen 9 libros de anatomía, 17 de fisiología, 6 de patología, 14 de terapéutica, 30 de farmacia, 16 sobre el pulso, etc. Galeno abarca absolutamente toda la medicina, que conoce mejor que nadie; todos los que no están de acuerdo con él son ignorantes, estúpidos o las dos cosas, y lo dice con absoluta claridad. Su ídolo es Hipócrates, cuyos escritos conoce mejor que nadie y además los interpreta con la mayor fidelidad. En la discusión de cualquier tema, Galeno adopta con frecuencia la misma estrategia: primero identifica a su contrincante y resume la opinión que va a demoler, sin dejar pasar la oportunidad de calificarlo de absurdo, débil mental o algo peor; después invoca a Hipócrates y señala dónde su víctima se aparta o hasta contradice al sabio de Cos, y finalmente procede a detallar en forma sistemática y contundente la verdad acerca del tema en cuestión, citando copiosamente a Hipócrates y también con frecuencia intercalando sus propias interpretaciones, que, en su opinión, son fielmente hipocráticas y totalmente correctas. Los textos de Galeno representan una síntesis del conocimiento médico antiguo y algo más; contienen no uno sino varios esquemas generales que posteriormente fueron copiados, interpretados, comentados y elaborados por un ejército de traductores y comentaristas a lo largo de toda la Edad Media y hasta el Renacimiento. En un ambiente en donde el dogma era la autoridad y los libros clásicos eran el dogma, la palabra de Galeno se transformó en la última corte de apelación de todas las discusiones en medicina hasta la época de Vesalio (1543).
Representación medieval de Galeno.
Combinando las ideas humorales hipocráticas con las antiguas teorías pitagóricas de los cuatro elementos, a los que agregó su propio concepto de un pneuma presente en todas partes, Galeno procedió a explicar absolutamente todo. Abandonó la anotación cuidadosa de los hechos, tan importante para Hipócrates, citando sólo sus milagrosas curas. Su principal teoría patológica se basa en el equilibrio adecuado de los naturales, no naturales y contranaturales. Galeno agregó al antiguo concepto de diátesis (tendencia o disposición natural) otros dos, de gran importancia para su patología: pathos, que son las alteraciones pasajeras que desaparecen cuando se elimina la causa de la enfermedad, y nosos, que es lo que persiste en las mismas circunstancias. Galeno adoptó y elaboró la teoría hipocrática de la enfermedad como un desequilibrio de los humores, que puede resultar de deficiencia o exceso de uno o más de ellos, o de cambios en sus propiedades de frío, calor, humedad o sequedad.