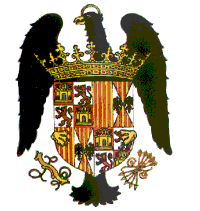a conquista de Méjico por Hernán Cortés había durado dos años, desde 1519 a 1521. Francisco Pizarro había desembarcado en Túmbez, al Sur del Ecuador, en 1531 y en 1533, la ejecución del lnca Atahualpa había señalado espectacularmente la caída del Imperio de Cuzco. Tanto en el Perú como en Méjico! había, pues, bastado con dos años solamente para domeñar a las dos civilizaciones precolombinas más prestigiosas. Pero para la conquista total de Chile, hicieron falta no menos de diecisiete.
a conquista de Méjico por Hernán Cortés había durado dos años, desde 1519 a 1521. Francisco Pizarro había desembarcado en Túmbez, al Sur del Ecuador, en 1531 y en 1533, la ejecución del lnca Atahualpa había señalado espectacularmente la caída del Imperio de Cuzco. Tanto en el Perú como en Méjico! había, pues, bastado con dos años solamente para domeñar a las dos civilizaciones precolombinas más prestigiosas. Pero para la conquista total de Chile, hicieron falta no menos de diecisiete.Los araucanos, a pesar de ser infinitamente más toscos y atrasados que los aztecas o los incas, se aferraron a aquella línea sagrada del Bío-Bío con una determinación y un valor que pasmaron e irritaron a los españoles. Valdivia pagó la conquista con su vida. Hecho prisionero por su antiguo paje araucano Lautaro, convertido en caudillo guerrero, fue despedazado vivo por sus vencedores. En realidad, la resistencia araucana no concluyó más que a mediados del siglo XIX. Y todavía cabe considerar, con los etnólogos, que el alcohol y las enfermedades acabaron por contribuir mucho más a la relativa pacificación del altivo pueblo araucano que las operaciones militares dirigidas contra ellos.
Hoy deben quedar en Chile más de doscientos mil araucanos puros. Teóricamente tienen los mismos derechos y los mismos deberes que los demás ciudadanos. Alrededor de Temuco, siguen viviendo en chozas de hojarasca y sus jefes consuetudinarios velan por el mantenimiento de las tradiciones. Incapaces de subsistir sobre las tierras que les han sido reservadas, suelen contratarse como criados en las ciudades o van a trabajar a las minas de cobre y de nitrato.
Este episodio de la conquista tal vez no merecería tanto desarrollo si no fuese evidente que algo de la altivez y de la rudeza de los araucanos ha pasado a la sangre de los mestizos chilenos que representan más del 60 por 100 de la población. Este rasgo es, pues, esencial. Permite como prender y explicar muchas peripecias de la política chilena contemporánea.
Los más grandes escritores chilenos, Pablo Neruda y Gabriela Mistral (que le valió a Chile el primer premio Nobel concedido a América Latina) han bebido deliberadamente en las fuentes incas para cantar lo que ellos consideran como los matices más auténticos de su patria. Este retorno al indigenismo no es sólo chileno. Desde Méjico a Santiago, pasando por Guatemala y por Quito, corresponde a una profunda tendencia de los intelectuales latinoamericanos.
Pablo Neruda, soberbiamente instalado en esos tiempos primitivos en los que "el hombre fue tierra, vaso, pálpito del barro tembloroso, forma de arcilla, jarra caribe, piedra chibcha o silicio araucano", subió hasta las misteriosas y fascinadoras ruinas de Machu Picchu, cerca de Cuzco, para descubrir la grandeza y la miseria del pueblo, indio. Su grito de impetuosa rebeldía es un eco del guatemalteco Miguel Angel Asturias.
Uno y otro han contribuido y siguen contribuyendo a inspirar a batallones enteros de jóvenes revolucionarios, idealistas y entusiastas. Lo cual es tanto más cierto, cuanto que Santiago de Chile, una de las metrópolis intelectuales de América Latina; es también una ciudad-refugio. En el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, fue a Santiago adonde Sarmiento, el poeta filósofo argentino, vino a buscar asilo huyendo de la tiranía del Dictador Rosas.
Y su ejemplo ha sido seguido en el siglo xx por directivos venezolanos, como Gallegos; guatemaltecos, como Arévalo; o peruanos, como Haya de la Torre y Seoane, cuando se vieron obligados a huir de sus países, gobernados por respectivas bandas militaristas.
La conquista de la independencia por los chilenos, al comienzo del siglo XIX, se parece, naturalmente, a la de las demás Repúblicas suramericanas. Pero quedó sellada
por ese escenario geográfico de tan particular grandiosidad. El Ejército que San Martín había reunido y preparado cerca de Mendoza, en 1817, contaba cuatro mil hombres. Pero logró cruzar los puertos de la Cordillera, atravesando por abruptos caminos de mulas y en un orden tan impecable, que su famosa escalada ha sido siempre cantada con particular lirismo por los historiadores de la independencia.
San Martín había fijado en dieciocho días el mínimum de tiempo necesario para el paso de los hombres, de los caballos y de la artilleria. Y exactamente dieciocho días después de la partida de la primera columna, mandada por el General Las Heras, se encontraba el grueso de su Ejército en la cita señalada en el valle del Aconcagua. El 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú duró seis horas. Terminó con la muerte de dos mil soldados y consagró la independencia de Chile "separado para siempre de la Monarquía de España". Tan sólo el archipiélago de las islas Chiloé, fácilmente defendible, resistió obstinadamente durante algunos años.
A primera vista, nada predisponía a que el País del fin del mundo se convirtiera en un Estado armonioso y vigorosamente centralizado. Sin embargo, y es otra paradoja, eso es lo que ha sucedido. Pues Chile, que, de todas las naciones suramericanas, es la que geográficamente está más alejada de Europa, es también la que resulta más cercana de ella por su corazón, su interés y, sobre todo, por su evolución política.
Su historia reciente es relativamente sencilla y no se encuentra en ella esa larga sucesión de golpes de Estado que han trastornado la vida política de varios de sus vecinos. Su enloquecida geografía ha hecho nacer una política prudente. Después de las dos dictaduras de los Generales
O'Higgins y Freyre, los períodos presidenciales, primero de diez y luego de cinco años, han dado a Chile, a partir de 1830 y durante un siglo, el apacible ritmo de una nación que, al parecer, ha superado las enfermedades infantiles de la independencia.